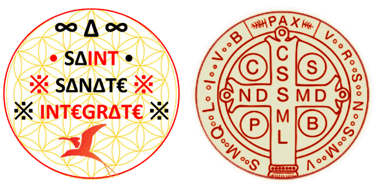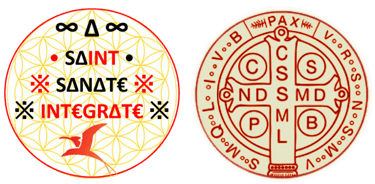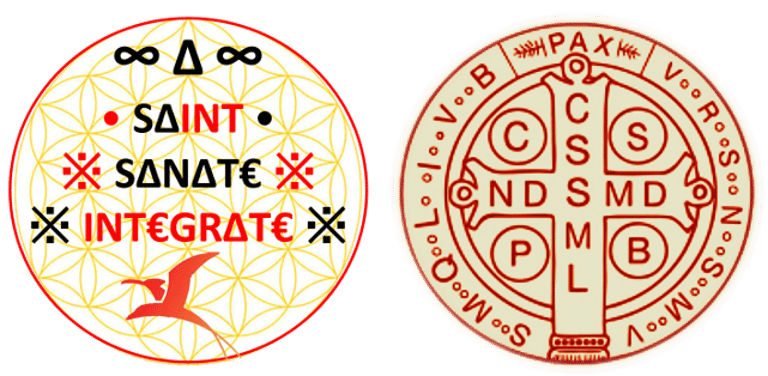El Campo Expandible de los Estudios Sensoriales
Publicación Original en Inglés: https://www.sensorystudies.org/sensational-investigations/the-expanding-field-of-sensory-studies/
Autor: David Howes * Centro de Estudios Sensoriales * Universidad Concordia, Montreal, Canadá * Traducción: Padre AngheluZ (18 Junio 2024)
6/19/20241 min read


El Campo Expandible de los Estudios Sensoriales
(versión 1.0 – agosto 2013)
Autor: David Howes
Centro de Estudios Sensoriales
Universidad Concordia, Montreal, Canadá
Publicación Original en Inglés:
https://www.sensorystudies.org/sensational-investigations/the-expanding-field-of-sensory-studies/
Este ensayo, publicado originalmente en agosto de 2013, contenía el germen de la idea del conjunto de cuatro volúmenes Sentidos y sensación: fuentes críticas y primarias, publicado por Bloomsbury en marzo de 2018, y adquirido por Routledge en 2020. La mayoría de los temas de esta pieza — y muchos nuevos — se han abordado y elaborado en las introducciones a cada uno de los cuatro volúmenes del compendio Sentidos y Sensación:
Volumen 1: Geografía y antropología
Volumen 2: Historia y Sociología
Volumen 3: Biología, Psicología y Neurociencia
Volumen 4: Arte y Diseño
Para más información: https://www.sensorystudies.org/
Luego, en 2021-2022, revisé los capítulos introductorios y los revisé una vez más para su inclusión, junto con algún otro material (un capítulo sobre el sensorium occidental moderno, un estudio comparativo de la sensoria de dos sociedades melanesias, un capítulo sobre museología sensorial, etc.) en El Manifiesto de Estudios Sensoriales: Seguimiento de la Revolución Sensorial en las Artes y las Ciencias Humanas. Allí encontrará la cuenta más completa y actualizada de “el campo en expansión de estudios sensoriales” hasta la fecha.
“El sensorium es un enfoque fascinante para los estudios culturales.”
J Walter. Ong, “El Sensorium cambiante” (1991)
Los estudios sensoriales implican un enfoque cultural para el estudio de los sentidos y un enfoque sensorial para el estudio de la cultura. Desafía el monopolio que la disciplina de la psicología ha ejercido durante mucho tiempo sobre el estudio de los sentidos y la percepción sensorial al poner en primer plano la socialidad de la sensación. La historia y la antropología son las disciplinas fundamentales de este campo. Sin embargo, los estudios sensoriales también abarcan muchas otras disciplinas, ya que los académicos de todas las humanidades y ciencias sociales, en las últimas décadas, han centrado sucesivamente su atención en el sensorium. {n1}
Este ensayo presenta una breve encuesta del giro sensorial en la erudición contemporánea, y apunta a algunas direcciones para futuras investigaciones. No hace afirmaciones de ser integral, {n2}, sino que apunta a indicar las principales tendencias en el campo. El ensayo comienza con una visión general de la aparición y el desarrollo de la historia y la antropología de los sentidos. Continúa, en la Parte II, examinar cómo los sentidos han llegado a figurar como un objeto de estudio y medios de investigación en una variedad de otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, incluida la geografía, la sociología, estudios de estética y comunicación. En la Parte III, el enfoque cambia a cómo el campo de los estudios sensoriales puede conceptualizarse como compuesto por cultura visual, cultura auditiva (o estudios de sonido), cultura del olfato, etc, cultura del gusto y la cultura del tacto. Se da cuenta de la génesis y la interrelación de estas divisiones. El ensayo concluye con ocho proposiciones para estudios sensoriales.
PARTE I: ANTROPOLOGÍA SENSORIAL E HISTORIA
El giro sensorial en la historia y la antropología data de la década de 1980, {n3} aunque hubo varias propuestas a los sentidos en la literatura antropológica e histórica de décadas anteriores. Por ejemplo, en La mente salvaje ([1962] 1966), Claude Lévi-Strauss introdujo la noción de una “ciencia de la concrete” – es decir, una ciencia de cualidades “tangibles” característica de los sistemas clasificatorios de las sociedades tradicionales en contraste con las abstracciones de la física moderna. En Lo crudo y lo cocido ([1964] 1970) buscó descifrar los “códigos sensoriales” del mito amerindio. El análisis de las imágenes sensoriales también fue parte integral del enfoque de Margaret Mead y Rhoda Métrauxuxs (1957) para el estudio de la cultura (ver Howes 2003: ch. 1).
En el caso de la historia, los precursores del giro sensorial incluyen a Johan Huizinga y Lucien Febvre. En El otoño de la Edad Media ([1919] 1996), Huizinga trató de transmitir no solo la “experiencia histórica” sino la “sensación histórica” del período medieval tardío. Se inspiró en un género literario holandés conocido como Sensitivismo (ver Ankersmit 2005:119-39). Hacia el final de su trabajo clásico sobre la mentalidad de la Francia del siglo dieciséis, Febvre ([1942] 1982) observó que el siglo dieciséis estaba más atento a los olores y sonidos que a las imágenes, y continuó sugiriendo que “se podría hacer una fascinante serie de estudios sobre los fundamentos sensoriales del pensamiento en diferentes períodos” (ver más Classen 2001).
Antropología de los Sentidos
Steven Feldds Sonido y Sentimiento ([1982]1990) podría considerarse un texto temprano en la antropología de los sentidos. Ponía en primer plano la auralidad fundamental de los modos de percepción y expresión cultural de Kaluli. Se hizo eco dos años más tarde en la cuenta de Paul Stollerla de “Experiencia cultural del Sonido en Songhay” ([1984] 1989: chs. 6 y 7). Ambas obras contenían precauciones con respecto al “visualismo” del pensamiento y la cultura occidentales. Hicieron hincapié en la importancia de trascender este sesgo con el fin de conectar con la experiencia cultural de los sujetos no occidentales (véase más Fabian 1983). La antropología de los sentidos se inspiró inicialmente en el deseo de explorar modos de experiencia no visuales poco investigados. Más tarde llamaría la atención sobre las diferentes formas en que se configura la vista en diferentes culturas (Howes 1991: chs. 13, 16,17 Y 2003: ch. 5; véase también Eck 1998), incluidas las culturas occidentales (Grasseni 2007; Goodwin 1994). La antropología sensorial, por lo tanto, no implica cerrar los ojos, aunque generalmente requiere enfocarlos de manera diferente.
En sus etapas iniciales, la antropología sensorial también fue animada por una crítica de la “verbo centrismo” y “textualismo” de la teoría antropológica actual. La antropología siempre había sido “una disciplina de palabras” (Grimshaw 2001) en la medida en que los antropólogos se basaban en entrevistas para recopilar datos y monografías y artículos de revistas para difundir sus hallazgos. Sin embargo, este sesgo se exacerbó en la antropología de principios de la década de 1980 por el énfasis en el “texto” – culturas “como textos” o “discursos”, etnografía como “textualización,” y así sucesivamente. El enfoque en “interpretando” y “escribiendo la cultura” (Clifford y Marcus 1986) distrajo la atención de las culturas sensoriales. Un número creciente de antropólogos sintió que este último debería tener prioridad (Jackson 1989 ch. 3; Stoller 1997; Howes 2003: ch. 2)
La introducción de “encarnación” como paradigma de la antropología (Csordas 1990, 1994) junto con la noción de “mimesis sensual” (Taussig 1993), Constance Classen ofrece la idea de modelos “sensoriales alternativos” (Classen 1990, 1993) y el llamado de Paul Stoller para “becas sensuales” (Stoller 1997) ayudó a galvanizar el giro sensorial al sintonizar a los antropólogos de manera mucho más aguda a cómo podrían usar sus propios cuerpos y sentidos medios de análisis etnográfico, y luego escribir sobre su experiencia (véase, a modo de ejemplo, Desjarlais 1992, 2003; Roseman 1993; Seremetakis 1994; Ingold 2000; Sutton 2001; Geurts 2002; etc; Farquhar 2002; Howes 2003; Pink 2004; Downey 2005; Hahn 2007; Hinton et al 2008; Romberg 2009; Holtzman 2009; Throop 2010; Barcan 2010; Trnka et al 2013).
Varios dispositivos electrónicos, tales como grabadoras de audio y videocámaras, también llegó a figurar cada vez más centralmente en la práctica de la etnografía durante las últimas décadas del siglo veinte y en el vigésimo primero. Este desarrollo importó un nuevo conjunto de sesgos al conocimiento antropológico, dándole un elenco audiovisual (aunque esto no se reconoce a menudo), y dio un golpe más a los modelos y métodos basados en el lenguaje y el texto de décadas anteriores. Tenía que reconocerse que damos sentido al mundo no solo a través del lenguaje, no solo hablando de él, sino a través de todos nuestros sentidos, y sus extensiones en forma de diversos medios (Taylor 1994; Seremetakis 1994; Finnegan 2002; MacDougall 2006). {n4} Además, hay algunos lugares y algunos asuntos que los sentidos y los medios basados en los sentidos pueden alcanzar que las palabras no pueden. {n5}
El efecto liberador de este reconocimiento es evidente en la consiguiente explosión de interés en “trabajo de campo sensorial” (Robben y Slukka 2007: Parte VIII) o “etnografía sensorial” (Pink 2009), como también se conoce. Experimentos etnográficos sensoriales con múltiples medios para el registro y la comunicación de hechos y teorías culturales. Hay un animado debate interno sobre los límites y potencialidades de, por ejemplo, el medio de la película en comparación con el de la escritura (MacDougall 2005: 52; Howes 2003: 57-8 y 2012: 637-42), arte de instalación en comparación con la exposición etnográfica convencional (Grimshaw 2007; Schneider y Wright 2010), el medio de rendimiento en comparación con la conferencia pública (Schechner 2001), y así sucesivamente.
El término “etnografía sensorial” ha llegado a cubrir un amplio espectro de prácticas de investigación y comunicación. Se presenta en nombre de un laboratorio de cine etnográfico en la Universidad de Harvard dirigido por Lucien Castaing-Taylor, que se compromete a ampliar las fronteras de la antropología de los medios. Aparece en el título de un manual de práctica de trabajo de campo de Sarah Pink (2009), que aboga por el uso intensivo de los medios audiovisuales, pero también reconoce la utilidad de los sentidos sin ayuda. Se aplica a Kathryn Geurts’ (2002) estudio etnográfico en profundidad de la enculturación de los sentidos entre los Anlo-Ewe de Ghana. El término “etnografía sensorial” también podría ser predicado de la prosa intensamente sensorial de Kathleen Stewart en Afectos Ordinarios (2007), lo que evoca imágenes multisensoriales de “sucesos” cotidianos que parecen (casi) levantar la página. En el trabajo de Stewart, como en el de Nadia Serematakis (1994), la representación y la mezcla de sensaciones.
A raíz de todas las diferentes obras mencionadas anteriormente, los estándares de la etnografía han cambiado. Tener un estilo “experimental” (Clifford y Marcus 1986) está bien, pero una buena etnografía, cada vez más, se ve como ir más allá de la poética y comprometer los sentidos (Stoller 1997; Herzfeld 2000: ch. 11; rosa 2006).
Parentéticamente, ha surgido un nuevo enfoque para mostrar en los círculos de los museos que complementa el surgimiento de la etnografía sensorial. Podría llamarse museología sensorial. Este enfoque enfatiza la presencia de objetos. Está dirigido a curadores y visitantes “experimentando las propiedades de las cosas” directamente a través de, por ejemplo, permitir el manejo y la dispensación de etiquetas, o, al alentar lo que podría llamarse “sensación asistida” –, es decir, a través de la difusión de aromas, sonidos selectos, luz coloreada y otros estímulos que sirven para acentuar diferentes dimensiones sensoriales y significados del objeto u objetos en exhibición (Dudley 2010: chs. 1, 4, 10, 13, 15; y 2012: chs. 1, 3, 14, 21; Edwards et al 2006).{n6}
En mi propio trabajo, comenzando con Las Variedades de la Experiencia Sensorial (1991), el énfasis ha estado en adoptar un enfoque relacional para el estudio de los sentidos, utilizando el método comparativo para resaltar los contrastes entre los órdenes sensoriales de diferentes culturas, desarrollando el poder del lenguaje para analizar y expresar matices sensoriales, criticando el esencialismo de la fenomenología, y desafiando constantemente los dictados y suposiciones de la psicología sensorial occidental y la neurociencia. Otros antropólogos sensoriales han adoptado la fenomenología o han buscado explicaciones para las prácticas culturales en neurociencia (ver Pink and Howes 2010; Ingold and Howes 2011: Lende and Downey 2012). Algunos han optado por grabaciones de películas y sonidos con preferencia a la escritura, o han elegido concentrarse en un sentido específico, como el sonido/oído o “lo visual,” en lugar de las relaciones entre los sentidos. Además, algunos antropólogos sensoriales prefieren la etnografía de un solo sitio o de múltiples sitios a usar el método comparativo. Existe, entonces, un amplio espectro de enfoques dentro de la antropología de los sentidos, y continúan multiplicándose. Esta pluralidad de modos sensoriales de compromiso, y la vivacidad de las discusiones sobre sus respectivos méritos, son signos del vigor metodológico y epistemológico del giro sensorial en la antropología.
Historia de los Sentidos
Los escritos de Alain Corbin son fundamentales para el giro sensorial en la historia. Rompiendo con el enfoque en “mentalidades” en el trabajo de Febvre y la Escuela Annales, y el enfoque en “discurso” por parte de Foucault y los postestructuralistas, Corbin se propuso escribir una historia de la “sensible” (ver Corbin y Heuré 2000). El término “sensible” se puede representar libremente en inglés como “el sentido” o “lo perceptible.”
Corbinics La Falta y la Fragancia ([1982] 1986) exploró la vida social del olfato en la Francia del siglo diecinueve. Fue seguido una década más tarde por Campanas de pueblo: Sonidos y Significados del Siglo 19th en los campos franceses ([1994] 1998). Mientras tanto, Corbin inició un diálogo con la antropología en una pieza llamada “Historia y Antropología Sensorial” ([1990] 2005). Este ensayo contiene muchas precisiones agudas con respecto a la metodología de estudios sensoriales. Por ejemplo, Corbin nos insta a “tomar en cuenta el hábito que determina la frontera entre lo percibido y lo no percibido, y, aún más, de las normas que decretan lo que se habla y lo que dejó tácito”; también destaca los peligros de “confundir la realidad del empleo de los sentidos y la imagen de este empleo decretado por los observadores” (2005: 135, 133). En otras palabras, la clave para escribir la historia de los sentidos radica en sentir entre las líneas de las fuentes escritas.
El trabajo pionero de la historiadora cultural canadiense Constance Classen ayudó a definir los campos tanto de la antropología de los sentidos como de la historia de los sentidos. En Cosmología Inca y el Cuerpo Humano (1993a) investigó cómo los Incas dieron sentido al mundo en la época de la Conquista Española a través de metáforas y prácticas corporales y sensoriales. Continuó explorando una variedad de modelos y prácticas sensoriales en trabajos como Mundos de sentidos: Explorando los sentidos a través de las culturas (1993b), El Color de los Ángeles: Cosmología, Género e Imaginación Estética (1998) y Aroma: La Historia Cultural del Olor (Classen et al 1994). Durante el mismo período de tiempo, Classen recibió el encargo de escribir textos fundamentales para la antropología de los sentidos (1997) y la historia de los sentidos (2001). En su trabajo posterior, ella ha seguido gastando el campo de la historia sensorial, sacando a relucir, por ejemplo, cómo las prácticas y percepciones táctiles cambiantes dieron forma a la transición de la cultura premoderna a la moderna (2005, 2012).
El historiador social británico, Roy Porter, fue uno de los primeros partidarios de la historia sensorial. Jugó un papel decisivo en ver el trabajo de Corbining traducido al inglés, coeditó Medicina y los Cinco Sentidos (Bynum y Porter 1993) y estaba trabajando en Carne en la Era de la Razón (2003), una profunda contribución a la historia de las sensibilidades, en el momento de su muerte prematura en 2002. Porter también fue responsable de acuñar el término “antropología cultural de los sentidos”, que utilizó en su Prólogo a Corbinats La Falta y el Fragante.
Un texto temprano influyente en la historia sensorial es Dulzura y Poder (1985) del antropólogo Sidney Mintz. Este libro rastreó los impactos sociales, políticos y económicos de un sabor – a saber, sacarosa. Mintz mostró cómo el capitalismo prosperó en el comercio del azúcar mientras causaba miseria en los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de azúcar, cómo el azúcar se insinuó en los ritmos de la jornada laboral británica a través de su uso en el té y el café, y cómo finalmente llegó a ser clasificado como un riesgo para la salud (un giro irónico, ya que el azúcar fue promocionado inicialmente como una cura para todos). La dulzura y el poder abrieron un espacio dentro del campo naciente de la historia sensorial para investigar y escribir la historia de sensaciones particulares o sustancias sensuales. Este subcampo se ha multiplicado dramáticamente en las décadas siguientes para incluir temas como la historia social de las especias (Schivelbusch 1992), sal (Kurlansky [2002] 2010), chocolate (Off 2006), etc, colores (Findlay 2002; Pleij 2004), perfume (Dugan 2011) y otros estimulantes. Una tendencia relacionada ha sido la aparición de lo que podría llamarse la historia cultural de las efímeras, como la oscuridad y la luz (Schivelbusch 1998), el ruido (Schwartz 2011), hedor (Barnes 2006) y polvo (Amato 2001), así como respuestas viscerales, como el disgusto (Miller 1997: chs. 1, 4).ruido (Schwartz 2011), hedor (Barnes 2006) y polvo (Amato 2001), así como respuestas viscerales, como el disgusto (Miller 1997: chs. 1, 4).ruido (Schwartz 2011), hedor (Barnes 2006) y polvo (Amato 2001), así como respuestas viscerales, como el disgusto (Miller 1997: chs. 1, 4).
En cuanto a los Estados Unidos, el desarrollo de una historia de los sentidos fue moldeado por los escritos de varios eruditos estadounidenses, así como por las obras mencionadas anteriormente. A George Roeder Jr. a menudo se le atribuye ser el primero en llamar a los historiadores estadounidenses a sus sentidos. En un artículo de revisión de 1994, Roeder relató los resultados de su análisis del contenido sensorial de dieciséis libros de texto de historia estadounidenses publicados durante los 40 años anteriores. Encontró poco uso de referencias o materiales sensoriales (como fotografías) en los textos anteriores, pero notó un ligero aumento en la atención prestada a “la historia de la dimensión sensorial” en el textos más recientes, e instó a que esta tendencia continúe, para: “Cuando escribimos sobre los sentidos con la misma plenitud y precisión que exigimos de nosotros mismos al hablar de política, filosofía o movimientos sociales, ampliamos nuestra audiencia, nuestro campo de estudio y nuestra comprensión de lo pasado” (Roeder 1994: 1122 énfasis agregado).
El campo de la historia sensorial estadounidense definitivamente ha entrado en su propio desde la convocatoria de Roederrats, gracias a las contribuciones de Leigh Schmidt (2000), Donna Gabaccia (2000) Emily Thompson (2002), Peter Charles Hoffer (2005), Sally Promey y, en particular, Mark M. Smith (2001, 2006, 2007a, 2007b). Al asistir a “El Sentido” (Smith 2007b) en sus exploraciones de procesos sociales, estos académicos han remodelado la forma en que se entiende el pasado de los Estados Unidos. Por lo tanto, Hoffer sostuvo que la sensación y la percepción desempeñaron un papel “causal” en los conflictos entre indios y colonos en Mundos Sensoriales en la América Temprana (2005). Schmidt profundizó en los acalorados debates sobre el significado de los signos divinos y la racionalización de la escucha en la Ilustración estadounidense. Gabbaccia relató cómo “cruzando los límites del gusto” y saborear (así como experimentar con) la “otra” cocina se convirtió en la norma en las relaciones interétnicas a finales del siglo diecinueve y veinte Estados Unidos, dando un nuevo significado a la noción de América como un crisol. Thompson destacó cómo el silencio que resultó de la “búsqueda de la tranquilidad” que impulsó la invención de varios materiales aislantes de sonido durante las primeras décadas del siglo veinte fue llenado por los sonidos de la radio, que a su vez produjeron una nueva “cultura de escuchar” y conciencia nacional.
El primer trabajo de Smiths también se refería al sonido –, específicamente el choque entre los paisajes sonoros del Norte (industrial) y el Sur (tranquilo, pastoral) de los Estados Unidos, y qué papel puede haber jugado esta fricción en el período previo a la Guerra Civil (Smith 2001). Continuó en “Como se hace la raza” (2006) para exponer la dinámica sensorial de los procesos de racialización en el sur de los Estados Unidos, y concluyó que los problemas raciales nunca fueron en blanco y negro, pero en cambio involucró una variedad de estereotipos sensoriales cargados emocionalmente, que ahora requieren análisis y deconstrucción. Además de estos estudios detallados, Smith propuso una carta para la historia sensorial en “Sintiendo el pasado” (2007b), una introducción completa a la investigación actual en el campo. También es editor de la serie Estudios de la Historia Sensorial de la Universidad de Illinois, eso apunta a tratar, no simplemente con la forma en que las personas pensaban sobre los sentidos, sino también con los contextos sociales y culturales completos de las experiencias [sensoriales]. “
Si bien la historia sensorial se ha organizado típicamente a lo largo de líneas sensoriales y nacionales específicas, existe un creciente interés en forjar un sistema más sintético y multisensorial, y comprensión comparativa o transnacional del sensorio como formación histórica.
Las primeras insinuaciones de un enfoque tan integrador se encuentran en obras como Louise Vingeises Los Cinco Sentidos (1975) y Classenens Mundos de los Sentidos (1993) y El color de los Ángeles (1998), así como Yi-Fu Tuanising Extraño y Maravilloso (1995) y Jonathan Réeiss Veo una voz (1999). Esta tendencia se intensificó con la publicación de Robert Jütteads Una historia de los sentidos: de la antigüedad al ciberespacio (2005) y Mark Smiths Sintiendo el pasado (2007b). De particular interés en este sentido es el proyecto Historia Cultural de los Sentidos, que actualmente se encuentra en prensa. El enfoque basado en el dominio permite desarrollar un sentido más completo de la elaboración diferencial y la interacción de los sentidos tanto dentro de cada uno de los períodos cubiertos como a través de ellos. Este trabajo, bajo la dirección de Constance Classen, consta de seis volúmenes que exploran los sentidos en la Antigüedad (Toner, próxima), la Edad Media (Newhauser, próxima), el Renacimiento (Roodenburg, próxima), etc, la Ilustración (Vila, próxima), el siglo diecinueve (Classen, próxima), y el siglo veinte (Howes, próxima). Cada volumen se divide en nueve capítulos, cada uno de los cuales trata un dominio cultural particular: medios de comunicación, literatura, artes, religión, filosofía y ciencia, medicina, mercado, ciudad, etc, y la vida social de los sentidos en general.
PARTE II: AGITACIONES SENSORIALES EN LA DISCIPLINA AFÍN
Sociología de los Sentidos
Georg Simmel fue el primero en imaginar una sociología de los sentidos. En un par de ensayos que datan de las primeras décadas del siglo veinte, llamó la atención sobre cómo los sentidos y la experiencia sensorial impactan las actitudes e interacciones sociales: “Que nos involucremos en las interacciones depende del hecho de que tengamos un efecto sensorial el uno sobre el otro,” escribió (citado en Degen 2012a: 239)
En “La metrópoli y la vida mental” ([1903] 1976) Simmel atribuyó la “perspectiva indiferente” del habitante de la ciudad moderna a la necesidad de desarrollar un “órgano protector” en forma de distancia intelectual para no verse demasiado afectado por el constante aluvión de sensaciones que es característico de la vida en la metrópoli. En “Sociología de los sentidos” ([1921] 1997), relató la perplejidad general y la soledad del sujeto urbano moderno a la “[su] gran preponderancia de ocasiones para ver en lugar de escuchar a la gente.” {n7} Contrariamente a la aldea rural, donde las personas generalmente intercambian miradas y se saludan cuando salen caminando, en la ciudad, las personas se ven obligadas a pasar largos períodos mirando con ausencia y guardando silencio mientras viajan en un tranvía u otro transporte público. Y cuando una mirada tiene la oportunidad de iluminar una cara, esa cara puede parecer revelar demasiado sobre el individuo, haciendo que el observador se sienta incómodo. Al mismo tiempo, las caras son notoriamente difíciles de leer, particularmente en ausencia de conversación, lo que se suma a los sentimientos de perplejidad y aislamiento de los habitantes urbanos. De donde el cultivo de la indiferencia como mecanismo de afrontamiento: mejor ser indiferente.
Las ideas de Simmelia sobre el vínculo entre los sentidos y la socialidad quedaron en barbecho durante gran parte del siglo veinte, pero luego fueron recuperadas y extendidas por varios sociólogos que trabajan en el área de la sociedad sociología del cuerpo en la década de 1990. Por ejemplo, Anthony Synnott exploró la función “sociológica” del tacto y el olfato, así como la vista en El cuerpo social (1993). En Carne y piedra (1994), Richard Sennett propuso una explicación diferente para la actitud indiferente del habitante de la ciudad. Lo vio como más conectado a la “esterilidad táctil” del entorno urbano moderno. {n8} El último trabajo en esta área, como Lisa Blackmanmans, Cuerpos Inmateriales (2012), extiende el estudio de la realización para incluir varios fenómenos extrasensoriales, como la telepatía y la audición de voces. Blackman también se preocupa por analizar cómo la movilización de los sentidos afecta la génesis y la circulación del afecto.
Pierre Bourdieu abrió una perspectiva diferente sobre los sentidos en la sociedad de la de Simmel en Distinción (1986) donde documentó cómo, en la sociedad burguesa, se, atender a los sentidos y adquirir la capacidad de hacer discriminaciones finas puede ser una fuente de capital cultural, en lugar de distracción. Una nueva desviación de la toma de Simmelams se puede ver en estudios recientes de clubbing (discotecas), que han revelado el lado de búsqueda de sensaciones de la vida moderna. El club es una zona de experimentación sensorial y social, donde se suspenden los rigores del habitus de la vida cotidiana. La transgresión está a la orden de la noche, impulsada por la ingestión de estimulantes que mejoran los sentidos, y esto puede desatar nuevas formas de intimidad (Jackson 2004).
Otras áreas de la sociología en las que un enfoque sensorial ha hecho avances significativos incluyen la sociología del trabajo (Fine 1996, 1998) la sociología del deporte, tales como correr y peleas extremas (Hockey 2006; Spencer 2012), la sociología de la multicultura, (Rhys-Taylor 2010), y la sociología de la vida cotidiana (Kalekin-Fishman y Low 2010; Vannini y col. 2011; Highmore 2011). El énfasis a lo largo de esta literatura está en comprender “los sentidos como interacción” (Vannini et al. 2011)
Geografía Sensorial
La idea clave de la geografía de los sentidos es que los sentidos median la aprehensión del espacio y, al hacerlo, contribuyen a nuestro sentido del lugar. Yi-Fu Tuan (1972) fue el primero en llamar la atención sobre la espacialidad de los sentidos y su papel en la configuración de la relación afectiva de las personas con su hábitat. “Lo que comienza como espacio indiferenciado se convierte en lugar a medida que lo conocemos mejor [a través de nuestros sentidos] y lo dotamos de valor” (Tuan 1977: 6; ver también Tuan 1995).
Impulsados por el trabajo de Tuanan, algunos geógrafos comenzaron a cuestionar la transparencia (presunta) de conceptos como el del paisaje y las técnicas de recopilación de datos como la de la teledetección (es decir, imágenes generadas por satélite). En cuanto a este último, J. Douglas Porteous se aventuró a eso: “La detección remota es limpia, fría, desapegada, fácil. La detección íntima, especialmente en el Tercer Mundo, es compleja, difícil y, a menudo, sucia. Se encuentra que el mundo está desordenado en lugar de ordenado. Pero la detección íntima es rica, cálida, involucrada ...” (1990: 201). Para Porteous no había duda de qué metodología – teledetección o detección íntima – está más basada en la realidad geográfica y, por lo tanto, es de confianza.
El concepto de paisaje también fue investigado. Como lo había demostrado la obra de Cosgrove ([1984] 1998), entre otros, la idea del paisaje está arraigada en una tradición pictórica y literaria occidental particular –, a saber, la pintoresca, con su dependencia de Claude Glass y otras tecnologías de visión (Maillet 2004; ver más Broglio 2008). Este sesgo ostensiblemente visualista llevó a que el concepto de paisaje estuviera entre corchetes y fuera reemplazado por el término más neutral “paisaje sensorial” Este último concepto se dividió a su vez en paisaje sonoro, paisaje olfativo, paisaje corporal, etc. (Porteous 1990). Este refinamiento surgió del reconocimiento de que: “Cada sentido contribuye [a su manera] a la orientación de las personas en el espacio; a su conciencia de las relaciones espaciales; y a la apreciación de las cualidades de entornos micro y macroespaciales particulares” (Urry [2003] 2011: 388).
Como corolario de esto, siguiendo el ejemplo de Paul Rodawaya en Geografías sensuales (1994), varios geógrafos comenzaron a tomar nota de las distintas formas en que los diferentes sentidos están “interconectados” entre sí para producir un entorno sensorial. Estas formas incluyen: “cooperación entre los sentidos; una jerarquía entre los diferentes sentidos, como con el sentido visual durante gran parte de la historia reciente de Occidente; una secuenciación de un sentido que tiene que seguir desde otro sentido; un umbral de efecto de un sentido particular que tiene que cumplirse antes de que otro sentido sea operativo; y relaciones recíprocas de cierto sentido con el objeto que parece ‘poder pagar’ es una respuesta apropiada” (Urry 2011: 388 resumiendo Rodaway 1994: 36-7; véase más adelante Howes y Classen 1991:258).
Estas reflexiones sobre los múltiples modos de interconexión sensorial son notables por la forma en que resaltan las relaciones entre los sentidos, más allá de su contenido informativo. Tenemos una palabra para esto: “intersensorialidad” (sobre la cual más actualmente)
El giro sensorial en la geografía (Pocock 1993) ha precipitado un cambio dentro de la disciplina de un enfoque en “organización espacial” (que principalmente significaba visualización) a uno en actividad (Low 2005), ritmo (Edensor 2010) y, sobre todo, atmósfera. El término atmósfera pone en primer plano el carácter multisensorial y la experiencia del espacio vivido mientras minimiza los aspectos más formales de los entornos. Este cambio de atención se ha extendido a disciplinas afines, como el urbanismo y la arquitectura (Palasmaa 1996; Zardini 2005). Diseñar edificios y planificar ciudades se ha transformado en consecuencia de un arte visual-técnico en una ciencia sensual de crear atmósferas o (para usar otro término actual) ambientes. Los geógrafos han seguido el ejemplo ideando métodos cada vez más sensibles para registrar paisajes sensoriales y también para criticar los intereses políticos y comerciales que impulsan los esquemas de renovación “urbana,” gentrificación, y similares (Degen 2008 y 2012a). Los métodos en cuestión son típicamente de naturaleza populista y participativa y se centran en caminar (por ejemplo, el paseo sonoro, la caminata, el tour de contacto, etc.) en oposición a la visión de los ojos de Godks del burócrata de planificación de la ciudad (Paterson 2009; Degen 2012b; Henshaw 2013). Henshaw 2013). Henshaw 2013).
Otras áreas de la geografía donde un enfoque sensorial está haciendo incursiones incluyen la geografía del turismo (Crang 1999; Edensor 2002) y la más venerable de las prácticas geográficas — cartografía. La práctica de la cartografía se ha metamorfoseado a partir de la producción de proyecciones escalares bidimensionales en cibercartografía o mapeo “multisensorial”. Este desarrollo se debe en parte a los avances tecnológicos. Pero también se inspira en una creciente conciencia de lo que el estudio de los sistemas de conocimiento indígenas, que tienden a ser no pictóricos, como la búsqueda de caminos inuit, puede contribuir a nuestra comprensión de la orientación espacial humana. En el Centro de Investigación Geomática y Cartográfica de la Universidad de Carleton, se están desarrollando muchas formas cibercartográficas innovadoras, que se inspiran en la práctica indígena (ver Fraser y Lauriault 2013; Aporta 2006; véase también Carpenter 1973).
Dos de las últimas áreas de investigación que se abrirán incluyen la geografía de lo insensible y la geografía del desplazamiento. Estas áreas han sido pioneras por Joy Parr, quien ocupa la Cátedra de Investigación de Canadá en Tecnología, Cultura y Riesgo en el Departamento de Geografía de la Universidad de Western. Parr es autor de Sintiendo los cambios: tecnologías, entornos y lo cotidiano, 1953-2003 (2010). En él escribe: “Nuestros cuerpos son archivos de conocimiento sensorial que dan forma a cómo entendemos el mundo. Si nuestro entorno cambia a un ritmo inquietante, ¿cómo daremos sentido a un mundo que ya no es familiar?” La geografía del desplazamiento se refiere a cómo las personas hacen frente sensorialmente a ser desarraigadas y reubicadas para dar paso a megaproyectos patrocinados por el estado, como represas hidroeléctricas. La geografía de lo insensible se refiere a cómo los trabajadores de las centrales nucleares, por ejemplo, intentan a su manera detectar y protegerse contra la radiación.
Otros campos académicos que han adquirido una definición creciente en los últimos años como resultado del giro sensorial en las humanidades y las ciencias sociales incluyen:
Arqueología de los Sentidos
Estudios de Comunicación Sensorial
Sentidos y Sensación en Literatura
Filosofía de los Sentidos
Lingüística Sensorial
Estética Sensorial
Diseño Sensorial
Marketing Sensorial
Estudios de Género y los Sentidos
Estudios de Discapacidad y los Sentidos
La religión y los sentidos
Una entrega posterior de este ensayo contendrá discusiones sobre desarrollos en algunos de estos campos. Estos campos serán tratados en iteraciones posteriores de este ensayo.
PARTE III: UN COMPLEMENTO COMPLETO DE SENTIDOS
Otra forma de conceptualizar el campo de los estudios sensoriales, además de la ruta disciplinaria que hemos estado trazando hasta ahora, es a lo largo de líneas sensoriales. Por lo tanto, los estudios sensoriales se pueden dividir en: cultura visual, cultura auditiva (o estudios de sonido), cultura del olfato, cultura del gusto y cultura del tacto. Este esquema quintuplicado proporcionó el modelo para la serie de Formaciones Sensoriales de Berg, que incluía, en orden de publicación, El Auditorio de Cultura Lectora (Bull and Back 1993), El libro del tacto (Classen 2005), El lector de la cultura del gusto (Korsmeyer 2005), El lector de cultura olfativa (Drobnick 2006) y Sentido visual: El lector cultural (Edwards y Bhaumik 2008), así como otros dos volúmenes (en los que más actualmente). Cada antología de la serie Formaciones sensoriales se centró en un sentido separado pero desde una perspectiva multidisciplinaria.
La recepción positiva de la serie Formaciones Sensoriales atestigua el punto hecho por Walter Ong en el epígrafe de esta encuesta: el sensorium es un enfoque fascinante para el análisis cultural – de cualquier manera que lo corte. El punto continuo se ve confirmado por la rica profusión de otros lectores, manuales e introducciones que comenzaron a fines de la década de 1990 y continúan sin cesar. Así, la publicación de Cultura Visual: El lector (Evans and Hall 1999) inició una tendencia que más recientemente produjo: El manual de cultura visual (Heywood and Sandywell 2012) y Culturas visuales globales: una antología (Kocur 2011). La aparición de El Auditorio de Cultura Lectora (Bull and Back 2003) allanó el camino para la publicación de El manual Oxford de estudios de sonido (Pinch and Bijsterveld 2012) y El lector de estudios de sonido (Sterne 2012).
El seguimiento de la genealogía de los subcampos específicos de los sentidos de los estudios sensoriales pone de manifiesto nuevos trabajos fundamentales. Por ejemplo, el origen de los estudios de cultura visual generalmente se remonta a John Bergererss, Formas de ver (1972), o a Michael Baxandallals Pintura y Experiencia en la Italia del Siglo 15th (1972) y Svetlana Alpers’ El arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII (1983) (ver Sturken y Cartwright 2009; M. Smith 2008). Desde su cuna en la historia del arte, la cultura visual se extendió rápidamente para abarcar el cine, la televisión, la moda, la publicidad y la arquitectura.{n9} El subcampo de los estudios de sonido podría verse como que tiene su origen en la noción de “paisaje sonoro”, que fue acuñada por R. Murray Schafer a principios de la década de 1970 (Schafer 1977; Kelman 2010). El olor se constituyó por primera vez como objeto de investigación multidisciplinaria en Aroma: La Historia Cultural del Olor (Classen et al 1994). Aroma dedicó el mismo espacio a la historia, la antropología y la sociología del olfato. Es más difícil identificar un texto para el dominio de los estudios de cultura del gusto, aunque Pierre Bourdieuives, Distinción: una crítica social al juicio del gusto ([1979] 1984) y Mary Douglas’ En la Voz Activa (1982) sin duda ocuparían un lugar destacado en cualquier cuenta de este tipo (ver Sutton 2010). El campo de la cultura táctil también es demasiado amplio para ser rastreado a cualquiera o dos obras seminales del siglo veinte, sin embargo, Ashley Montaguaya Tocando: El Significado Humano de la Piel ([1971] 1986) puede ser citado como una posible inspiración.
Esta genealogía es provisional. Requerirá una mayor elaboración. Incluso en esta forma provisional, sin embargo, plantea preguntas interesantes. ¿Por qué la desigualdad en el desarrollo de estos subcampos – es decir, por qué algunos sentidos (por ejemplo, vista, oído) están mejor representados que otros (por ejemplo, olfato, tacto)? ¿Cuál es el papel de las instituciones en el mantenimiento y/o cambio de la “distribución actual de lo que tiene sentido? (Ranciere 2004) ¿De qué otra manera podría dividirse el sensorio para fines de análisis cultural? O, lo más apremiante, mientras que sigue siendo costumbre hablar de “giros” al describir estas aperturas – como en “el giro” pictórico (Mitchell 1992; Curtiss 2010), “el giro auditivo” (Kahn 2002), y así sucesivamente – ¿no podría ser el momento de pensar en esta aceleración de los sentidos que se ha generalizado tanto como en la naturaleza de una revolución (Howes 2006)? {n10}
Si bien solo es posible reconocer la cultura visual, la cultura del gusto, los estudios de sonido, etc., como fluyendo hacia los estudios sensoriales en retrospectiva (ya que el término “estudios sensoriales” no existía, o no se usó de esta manera, antes de 2006), sin embargo, es evidente que estas corrientes previamente independientes ahora forman un río vasto y de flujo rápido. De hecho, se podría decir que el giro sensorial – o, mejor, revolución – ahora rivaliza con el giro lingüístico de las décadas de 1960 y ‘70 en términos de su impacto en la erudición en las humanidades y las ciencias sociales.
En la medida en que un gran impulso detrás de la revolución sensorial fue liberar el estudio de la percepción sensorial del laboratorio de psicología e insertarlo (de vuelta) en la sociedad insistiendo en la historicidad y la socialidad de la sensación (Bull et al 2006), ha tenido éxito. {n9} Sin embargo, quedan muchos desafíos importantes por cumplir. Una de estas preocupaciones es teorizar la interactividad de los sentidos antes mencionada. Considere la siguiente cita de un ensayo del erudito literario renacentista Bruce R. Smith, en el que reflexiona sobre los principios que mantienen unido el campo de los estudios de sonido. Smith escribe,
“Al menos tres principios en particular parecen unir a [los practicantes de estudios de sonido] a través de sus diferencias disciplinarias: (1) Están de acuerdo en que el sonido ha sido descuidado como un objeto de estudio; (2) creen que el sonido ofrece un conocimiento fundamentalmente diferente del mundo que la visión; y (3) reconocen que la mayoría de las disciplinas académicas siguen basadas en la visión, no solo en los materiales que estudian, sino en los modelos teóricos que despliegan para interpretarlos” (Smith 2004: 390-1)
Los tres puntos de Smiths son válidos. Al mismo tiempo, hay un problema con el tipo de trabajo de límites que está haciendo este pasaje. Este problema se ilustra mejor considerando una observación que Smith hace en otra parte en el sentido de que, en el período moderno temprano, se pensaba que la escritura de una persona llevaba el sonido de la voz de la escritora (Smith 1999). Esta observación ilustra cómo la interfaz de los sentidos (aquí, vista y oído) no merece menos atención que su especificidad como modalidades de apercepción. Dicho de otra manera, trazando las relaciones entre los sentidos y cómo estos cambian con el tiempo, no debemos ocuparnos menos que buscar comprender las profundidades de cada uno de los sentidos en cualquier período histórico o cultura dada. Para citar otro ejemplo, los antiguos (siguiendo a Aristóteles) veían el gusto como una forma de tacto, mientras que en el período moderno el gusto se ve comúnmente como el más estrechamente relacionado con el olfato.
Esto nos lleva al tema de “intersensorialidad,” que fue tocado por Paul Rodaway en Geografías Sensuales (ver arriba), y de otra manera elaborado en Imperio de los Sentidos (2005), el volumen de plomo en la serie Formaciones sensoriales. Mark Smith (2007) ha señalado la centralidad de este concepto para futuras investigaciones en estudios sensoriales.
La intersensorialidad se refiere a la interrelación y/o transmutación de los sentidos, que pueden tomar muchas formas, tales como: a) cooperación/oposición, b) jerarquía/igualdad, c) fusión/separación, y d) simultaneidad/secuencialidad. Ayuda pensar que cada una de estas díadas describe un continuo. Así, por ejemplo, los sentidos pueden estar dispuestos y desplegados: a) más o menos sinérgicamente, b) más o menos jerárquicamente, y c) más o menos interconectados, dependiendo del contexto y la cultura en cuestión. En cuanto a la cuarta díada, (d), en un polo del continuo está la simultaneidad sensorial (o “multisensorialidad”) de la vida cotidiana. Esto se da en la forma en que la mayoría de los objetos y eventos afectan múltiples sentidos al mismo tiempo. En el polo opuesto está la secuencia cuidadosa de sensaciones que ocurre en ciertos contextos rituales, como la ceremonia del té japonés (Howes 2005: ch. 11) o diversas formas de peregrinación.{n11}
Una fuente influyente, con respecto a la apertura de la reflexión sobre el tema de la intersensorialidad ha sido Michel Serres’ Los Cinco Sentidos ([1985] 2008). En este libro, Serres nos desafía a pensar que los sentidos exceden o superan continuamente el cuerpo, “mezclándose” con el mundo y entre sí. La metáfora del “nudo” es introducida por Serres como una forma de resaltar la imbricación mutua de los sentidos.
Si bien la imagen del nudo es sugerente, no puede estar sola. Se necesita un vocabulario más refinado y extenso. Afortunadamente, ya hay algunos términos a la mano, y se están desarrollando nuevos términos, que pueden ayudar a describir y analizar las diferentes formas de interrelación entre los sentidos. Los términos más antiguos incluyen “compensación” (la noción popular de que un déficit en una modalidad puede compensarse con una mayor agudeza en una o más modalidades), “ substitución” (el hallazgo de que un sentido puede funcionar como sustituto de otro sentido), “sublimación” (que es similar a la sustitución, etc, salvo que el cambio de ruta es en respuesta a algún tabú social), “correspondencia” (como en la poesía de Baudelaire y las cosmologías de muchas sociedades tradicionales),y “sinestesia” (donde un estímulo en una modalidad se cruza con otra modalidad para producir la experiencia de, por ejemplo, escuchar colores, ver sonidos o probar formas).
Algunos de los términos más nuevos incluyen “iconicidad” (Feld 2005), “entrelazamiento” (Teffer 2010) y “transducción” (Pinch y Bijsterveld 2012). Varios términos indígenas, como el Anlo-Ewe seselelame o ““sentir-escuchar sentir-escuchar dentro de la piel” (Geurts 2002) y el Kaluli dulugu ganalan o “sondeo de elevación” (Feld 1982), también han encontrado su camino en este vocabulario para la descripción de las relaciones intersensoriales. Todos estos términos justifican una investigación extendida, crítica y mayor elaboración. (La definición de sinestesia es particularmente necesaria para repensar desde una perspectiva cultural a diferencia de la definición neurológica que actualmente tiene influencia: ver van Campen 2007; Howes y Classen 2013: ch 6).
Más allá de los Cinco Sentidos
La cuestión de la clasificación de los sentidos es otra área que ha atraído una mayor atención en los últimos tiempos, como lo demuestra El Lector del Sexto Sentido (Howes 2009). Se dice que el sensorium de cinco sentidos fue inventado por Aristóteles, aunque algunos acreditarían a Demócrito (Jütte 2005). La enumeración de Aristóteles gozaba de gran autoridad, pero esto no impidió que fuera desafiada por aquellos que presionaban para que otros sentidos fueran reconocidos, como los órganos genitales, el corazón, el sentido de la belleza, el sentido muscular o la kinestesia, y el órgano vomeronasal (también conocido como Órgano Jacobsons), por mencionar solo algunos (Classen 1993: 1-4; Jütte 2005: chs. 2, 3; Kivy 2003; Wade 2009; Watson 1999). La lista continúa (ver www.sixthsensereader.org).
Según las últimas estimaciones científicas, hay al menos diez sentidos y posiblemente hasta 33 (Howes 2009: 22-25). Pero no hay razón necesaria para preferir las enumeraciones científicas sobre cualquier otra porque la experiencia sensorial es culturalmente bien ordenada físicamente, y porque la ciencia de la sensación, como cualquier rama de la ciencia, está sujeto a revisión constante (Rivlin y Gravelle 1984; Geurts 2002: 7-10). El punto es más bien reconocer (y aceptar) la contingencia cultural e histórica de cualquier taxonomía de los sentidos (ver McHugh 2012; Howes y Classen 1991).
Esto se hace evidente cuando la ventana del pasado se expande para incluir representaciones populares de los sentidos (en lugar de concentrarse exclusivamente en el discurso de los filósofos y científicos).
“La noción de facultades sensoriales individuales tomó tiempo para establecerse en las sociedades occidentales. En el Inglés Antiguo, por ejemplo, no encontramos la división de cinco sentidos a la que estamos tan acostumbrados hoy. La palabra smec, por ejemplo, representaba tanto el olor como el gusto. En el poema medieval Piers Ploughman, los cinco “sentidos” se dan como “Sirs See-well, Hear-well, Say-well, Work-well-with-thine-hand y Godfrey Go-well” (walking) / Señores Ver-bien, Oír-bien, Decir-bien, Trabajar-bien-con-la-mano y Godfrey caminar-bien” (caminando).
La noción de que los cinco sentidos son vista, oído, olfato, etc, el gusto y el tacto era “una idea romana aprendida” y traducirlo planteaba dificultades para los escritores ingleses medievales que trataban de transmitir su sentido en las palabras de una cultura que no había articulado esto división particular de la experiencia ...” (Howes and Classen 2013).
La contingencia cultural de las taxonomías sensoriales se hace aún más evidente cuando la sabiduría de otras tradiciones se tiene en cuenta en el debate sobre la categorización. Por ejemplo, los Hausa de Nigeria distinguen entre gani o “sight” y ji, que incluye “oyendo, oliendo, saboreando y tocando, comprendiendo y sintiendo emocional, como si todas estas funciones formaran parte de un solo aspecto” (Ritchie 1991: 194). En la filosofía india clásica (el Brhadaranyaka Upanishad), se da una lista de ocho sentidos: “(1) prana (órgano respiratorio, es decir, nariz; también ‘respiración de vida’); (2) el órgano del habla; (3) lengua (sabor); (4) ojo (color); (5) oreja (sonidos); (6) maná (pensamiento, mente, órgano interno); (7) manos (trabajo); y (8) piel (sentido del tacto)” (Elberfeld 2003: 483).
Es significativo que en esta categorización el órgano olfativo se enumere primero. Esto está de acuerdo con la importancia que se le da a la respiración en las diversas tradiciones meditativas de la India, como el yoga. Parecería que la respiración es el sentido de la reflexión en la India, ya que la vista es el sentido de la reflexión en Occidente.
Es sorprendente que la mente también esté en la lista. La idea de que la mente es un sentido entre otros va en contra de la grieta mente/cuerpo profundamente arraigada (incluidos los sentidos) en el pensamiento occidental. Sin embargo, es común a una variedad de filosofías orientales, incluyendo el Budismo (ver Klima 2002). La tradición occidental parecería ser la persona extraña a este respecto.
Ese discurso debe considerarse un sentido que puede parecer curioso a primera vista, aunque esta categorización no es del todo ajena a la tradición occidental, como vimos en el caso de Piers Ploughman. Otro ejemplo particularmente convincente proviene de la obra Lingua, que data del siglo diecisiete. En Lingua, la lengua argumenta que debe ser contada entre los sentidos, y no solo eso, sino que ella (lenguaje) debe ser reconocida como suprema (ver Classen 1993: 4; Mazzio 2005). El argumento no tuvo éxito, en ninguno de los dos casos, pero la noción del habla como sexto sentido nunca ha desaparecido por completo, y continúa surgiendo de vez en cuando (ver Howes 2009: 5).
Los otros cuatro (o cinco) sentidos en la lista dada en el Brhadaranyaka Upanishad – vista, oído, etc, sabor y tacto (que se divide internamente en las manos y la piel) – parecen más reconocibles. Sin embargo, están en diferentes relaciones entre sí (siendo parte de un esquema de ocho veces en lugar de un esquema de cinco veces) por lo que no hay correspondencia uno a uno. Por lo tanto, la cuestión de la traducibilidad de los sentidos no se puede decidir de antemano. Se necesita paciencia, y constante adhesión entre las culturas en cuestión. Puede ayudar a imaginar el sensorio en la analogía de un caleidoscopio, con cada cultura representando un giro diferente del cilindro.
Sin embargo, la analogía es de uso limitado, porque el caleidoscopio funciona según el principio de reflexión múltiple, mientras que la sensación múltiple es diferente. El truco, como se discutió en otra parte (Howes 2003: ch. 1), es desarrollar la capacidad de “ser bi-sensorial.”
La Política de la Percepción
Algunos filósofos occidentales contemporáneos han argumentado que los cinco sentidos son de tipo natural (Macpherson 2010), pero esta posición es difícil de mantener frente al registro histórico y etnográfico. También debe rechazarse la idea de una “historia natural de los sentidos” (Ackerman 1991) como demasiado simplista, porque cuando examinamos los significados y usos atribuidos a los sentidos en diferentes culturas y períodos históricos,
“encontramos una cornucopia de potente simbolismo sensorial. La vista puede estar vinculada a la razón o a la brujería, el gusto puede usarse como una metáfora de la discriminación estética o de la experiencia sexual, un olor puede significar santidad o pecado, poder político o exclusión social” (Classen 1997: 402).
Classen continúa situando las observaciones anteriores en su contexto social:
“Juntos, estos significados y valores sensoriales forman el modelo sensorial propugnado por una sociedad, según el cual los miembros de esa sociedad ‘hacen sentido’ del mundo, o traduzca percepciones y conceptos sensoriales en un ‘cosmovisión.’ en particular Probablemente habrá desafíos para este modelo desde dentro de la sociedad – personas y grupos que difieren en ciertos valores sensoriales – sin embargo, este modelo proporcionará el paradigma perceptivo básico a seguir o resistir” (Classen 1997: 402).
En otras palabras, cada orden de los sentidos es al mismo tiempo un orden social. Ignorar este hecho postulando una “historia natural de los sentidos” es arriesgarse a naturalizar un orden sensorial y social particular (Taussig 1993). A modo de ejemplo, considere cómo el modelo occidental tradicional de “, los cinco sentidos,” se usó para categorizar (y clasificar) “, las cinco razas de Man” en la gran taxonomía propuesta por el gran historiador natural alemán Lorenz Oken a principios del siglo diecinueve. Oken postuló las siguientes equivalencias:
1. El hombre de la piel es el negro, africano
2. El hombre de la lengua es el marrón, Australiano-Malayo
3. El hombre de la nariz es el rojo, americano
4. El hombre del oído es el amarillo, Asiático-Mongoliano
5. El hombre de los ojos es el blanco, europeo (ver Howes 2009: 10)
La escala ascendente de okenings de “perfección sensorial” en “Man” (con el ojo-hombre europeo en el ápice) no se basaba en ninguna propensión intrínseca de los pueblos interesados, pero más bien en su clasificación social dentro de la imaginación imperial europea. Su categorización ostensiblemente biológica de los sentidos y los pueblos en realidad fue disparada con valores sociales.
“Las relaciones sensuales son relaciones sociales” (Howes 2003). Podemos ver esto en la forma en que la clasificación de los sentidos a menudo se alía con la clasificación de los grupos sociales, ya sea sobre la base de la raza (como arriba), el género, la clase o la edad. Por ejemplo, la asociación occidental tradicional del sexo masculino con los sentidos de la vista y el oído de “highher” apoyó la noción de que los hombres están naturalmente preparados para actividades tales como explorar, gobernar y estudiar o escribir, mientras que la asociación del sexo femenino con los sentidos de proximidad del olfato, el gusto y el tacto relegó a las mujeres al hogar, y las hizo amantes de la cocina, la guardería y el dormitorio. Tal fue el poder de esta categorización que aquellas mujeres que desafiaron la división sensorial del trabajo (por ejemplo escribiendo o pintando en vez de cocinar y coser) afrontó el oprobio social considerable hasta bien entrado el siglo veinte (Classen 1998).
En cuanto a la clase social, la asociación tradicional de las clases bajas con el trabajo manual es reveladora. Los trabajadores, de hecho, a menudo se denominaban simplemente “manos,”, un término que reducía su ser social a un solo sentido. En Tiempos Difíciles, Dickens diría de los trabajadores que eran “una raza que habría encontrado más favor con algunas personas [es decir, la clase dominante], si Providence hubiera considerado apropiado hacerlos solo manos” (citado en Howes y Classen 2013: ch. 3). Mientras tanto, los escalones más altos de la sociedad británica se distinguieron por su visibilidad, así como por su “taste” supuestamente refinado y discriminatorio en la música, la pintura, la literatura, etc.
Como señaló Classen (arriba), puede haber resistencia al modelo sensorial dominante por parte de grupos marginales dentro de la sociedad. Por ejemplo,
“Una técnica utilizada con frecuencia para alterar las jerarquías sensoriales y sociales en la modernidad [ha sido] la de asignar valores positivos a rasgos que se han visto negativamente. Podemos ver esto en el movimiento “Negro es hermoso” que contrarrestó los estereotipos de los cuerpos africanos como poco atractivos, o en la caracterización positiva de las clases trabajadoras como ‘bajo la tierra’ – honesto y práctico – en lugar de humilde y sucio. Tales reversiones de los valores adjuntos a los marcadores sensoriales funcionaron tanto para impulsar la autoimagen del propio grupo marginado como para mejorar su imagen pública” (Howes y Classen 2013: ch. 3).
Cuando miramos a través de las culturas, no encontramos fin de formas en que el orden sensorial y el orden social se entrelazan. Por ejemplo, en el cosmos térmico del Tztotzil de México, el mundo físico y social se conceptualizan en términos de gradaciones de temperatura: El Este es la región de “calor emergente”, mientras que el oeste es la región de disminución del calor; el sol se aborda como “Nuestro Padre Sol”; los hombres se calientan con la edad, mientras que las mujeres y los recién nacidos se clasifican como fríos (Classen 1993).
Entre los Suyà de Brasil, los niños y niñas pubescentes están equipados con discos para los oídos durante sus respectivas ceremonias de iniciación, pero solo los hombres mayores pueden ser equipados con discos labiales. Estas modificaciones corporales expresan la importancia atribuida a las facultades de escuchar y hablar en la cultura Suyà. Funcionan de la misma manera que las extensiones tecnológicas de los sentidos como el teléfono y la función de microscopio para canalizar la percepción a lo largo de líneas específicas de la modalidad. Los jefes masculinos se distinguen aún más por sus poderes de escucha y voces estridentes, mientras que las brujas (que tienden a ser mujeres) se dice que tienen dificultades auditivas, propenso a murmurar y atribuyó poderes extraordinarios de visión, como poder ver a distancia, en su lugar. Los Suyà no decoran los ojos, porque para ellos la visión es una facultad antisocial. Significativamente, todas sus ceremonias principales tienen lugar por la noche, un tiempo de visibilidad disminuida y auralidad aumentada (Howes 1991: 175-77).
En otros lugares (Howes 2003), he descrito el orden sensorial y social de los Kwoma, que habitan en la región de Washkuk Hills en la provincia de Sepik Oriental, Papúa Nueva Guinea. Me gustaría ampliar un poco el caso Kwoma aquí, porque contiene algunas lecciones importantes sobre intersensorialidad y diversidad intracultural.
En la sociedad Kwoma, los hombres controlan los medios de comunicación con los espíritus. Son los hombres los que hacen las esculturas de madera y las pinturas de los espíritus que adornan las vigas y el techo de la casa de las menas y se dice que “mira a la comunidad. (Ninguna mujer puede ver estos seres sagrados, y los hombres deben mantenerse separados de las mujeres al crearlos, o las efigies e imágenes se agrietarán y la pintura carecerá del brillo deseado.) Son los hombres los que custodian las grandes flautas de bambú, los cuernos llamadores y otros instrumentos los que manifiestan la presencia de los espíritus en la ceremonia anual de cosecha de ñame. El estruendo creado por estos instrumentos es ensordecedor y desconcertante. Está destinado a ser particularmente aterrador para aquellos – a saber, las mujeres y los jóvenes (no iniciados) masculinos – que se les impide ver su fuente en virtud de las pantallas que se instalan alrededor de la casa de las menas (dentro de la cual los hombres tocan los instrumentos). Las mujeres y los jóvenes creen en sus oídos. Ellos (oficialmente) suponen que los sonidos impresionantes son las voces de los espíritus. Los hombres dentro de la cerca no se dejan engañar: están al tanto porque pueden “ver”.
Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. El Mito del Origen de las Flautas relata cómo, un día, un grupo de mujeres chocó contra las flautas cuando estaban pescando. Reconociendo que eran espíritus, decidieron mantener su descubrimiento en secreto. Cada día les decían a sus maridos que iban a pescar, pero en cambio reparaban en una casa ceremonial que habían construido en lo alto de las ramas de un árbol de madera dura. Allí tocarían las flautas. Esto dejó a los hombres teniendo que hacer el trabajo de jardinería y cuidado de niños. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ordenar a los hombres que cocinaran y les trajeran comida para que pudieran continuar con sus ceremonias. Cuando los hombres, que ignoraban las ceremonias, llegaron a la base del árbol con la comida, podían escuchar los sonidos de los instrumentos, pero no sabían quién o qué los estaba haciendo. Entonces, un día, después de que un hombre fue golpeado por su esposa por no seguir las órdenes, los hombres se unieron con un escarabajo barrenador que comió a través del tronco, causando que la casa del árbol se derrumbara. Los hombres arrojaron a las mujeres mientras caían, se apropiaron de las flautas para sí mismos, y desde ese momento las mantuvieron en secreto de las mujeres y los no iniciados.
Este mito presenta una carta sensorial y social contundente. La desigualdad de género se toma como dada, pero, a diferencia de la mayoría de las sociedades, no se racionaliza en términos esencialistas. Los hombres no se presentan como “naturalmente” más fuertes o superiores a las mujeres. Más bien, el mito retrata el dominio social como totalmente dependiente de qué sexo controla los medios de comunicación con los espíritus. Los hombres disfrutan de la ventaja porque tienen dominio sobre los medios de vista y sonido. El mito reconoce además que este dominio es el resultado de un acto de traición (los hombres que se unen con el escarabajo barrenador) y actos continuos de duplicidad (la suplantación de los espíritus por auditivo significa en las ceremonias de cosecha de ñame). No se da en las meninges “natural” ser los supervisores, solo en sus acciones.
Un área, además de la pesca, la cocina y el cuidado de los niños, en la que se cree que las mujeres sobresalen y de la que los hombres están excluidos es el tejido de bilums (bolsas de red). Las técnicas de bucle que emplean las mujeres son altamente intrincadas. El tejido resultante es extremadamente flexible, y la textura de las bolsas de red es bastante singular. Los bilums se utilizan para transportar casi todo: productos de jardín, pertenencias personales, incluso niños. (De hecho, el término para netbag también significa útero.) Las bolsas de red facilitan así el transporte. Hacen que el movimiento suceda. En este sentido, expresan el destino de las mujeres en la sociedad Kwoma, ya que las mujeres están obligadas a casarse fuera de su pueblo de origen, mientras que los hombres permanecen en el lugar.
Al retroceder, podemos ver que mientras los hombres se han arrogado viendo y sonando a sí mismos, las mujeres han hecho mucho contacto. Es su campo de especialización, aunque sea un sentido secundario. Y cuando tejen una bolsa para un pariente o un cónyuge, y se la presentan a este último, literalmente están tejiendo esta sociedad visualmente fragmentada y altamente fraccionada. En otras palabras, el toque femenino se integra mientras que la visión masculina se aísla. La división sensorial del trabajo le da a la sociedad Kwoma su estructura y su dinámica.
PARTE IV: OCHO PROPUESTAS PARA ESTUDIOS SENSORIALES
A modo de cierre (por el momento), me gustaría proponer un conjunto de ocho proposiciones para estudios sensoriales (inspiradas en Heywood y Sandywell 2012: ch. 29). Las primeras proposiciones se expresan negativamente para subrayar hasta qué punto se apartan de la sabiduría recibida sobre los sentidos (y el lenguaje) en la filosofía y la cultura occidentales. Las últimas proposiciones se expresan más afirmativamente. Destacan la socialidad de las sensaciones y destacan una serie de temas para futuras investigaciones en el campo en expansión de los estudios sensoriales.
Los sentidos no son simplemente receptores pasivos. Son interactivos, tanto con el mundo como entre sí.
La percepción no es únicamente un fenómeno mental o fisiológico. “El perceptual es cultural y político” (Bull et al 2006: 5).
Los límites del lenguaje oneys no son los límites del mundo oneys, ritmo Wittgenstein (1922), porque los sentidos vienen antes que el lenguaje y también se extienden más allá.
Los sentidos colaboran, pero también pueden entrar en conflicto. La unidad de los sentidos no debe presuponerse, ritmo Merleau-Ponty (1962).
Los sentidos son comúnmente jerarquizados, con grupos de mayor rango asociados con los sentidos “superiores” y lo que se consideran sensaciones refinadas (o neutrales).
Ninguna explicación de los sentidos en la sociedad puede ser completa sin mencionar la diferenciación sensorial, por ejemplo, por género, clase, etnia.
“Los sentidos están en todas partes” (Bull et al. 2006:5). Median la relación entre idea y objeto, mente y cuerpo, yo y sociedad, cultura y medio ambiente.
Cada cultura elabora sus propias formas de entender y usar los sentidos. Ningún modelo sensorial encajará en todo.
UNA INVITACIÓN ABIERTA
Deseo agradecer a varios colegas que se han tomado el tiempo para leer y comentar sobre borradores anteriores de este ensayo. También me gustaría extender una invitación a cualquier lector que desee comentar sobre las observaciones y argumentos contenidos en este ensayo para escribirnos a sentidos@concordia.ca.
NOTAS
1. La revista Sentidos y Sociedad, lanzada en 2006, representa una manifestación de esta convergencia. El sitio web de Estudios Sensoriales, que se lanzó en 2010, es otro.
2. La descripción general presentada aquí se limita a los estudios de longitud de libro (que se publicaron o tradujeron al inglés) y al artículo de la encuesta ocasional. También es en gran medida un trabajo en progreso, con la primera iteración (v. 1.0) se publicará en el sitio web de Estudios Sensoriales en agosto de 2013 y las entregas posteriores se publicarán a intervalos en los próximos meses. Aunque esta revisión puede ser curiosa, debe proporcionar algunas señales útiles para el lector interesado.
3. Las siguientes fuentes proporcionan información adicional sobre el origen y desarrollo de la antropología de los sentidos: Howes 1991; Serematakis 1994; Classen 1997; Herzfeld 2000: ch. 11; Bendix y Brenneis 2005; Robben y Slukka 2007; Hsu 2008; Pink 2009; Porcello et al 2010; Pink y Howes 2010; Ingold y Howes 2011; Vannini et al 2011. En cuanto a la historiografía de los sentidos ver: Corbin [1990] 2005; Roeder 1994; Classen 1993a, 1998, 2001; Schmidt 2000; Smith 2004, 2007a, 2007b; Jütte 2005; Howes 2008; Jay 2012.
4. Como se observa en el texto principal: “Tenía que reconocerse que damos sentido al mundo no solo a través del lenguaje, sino a través de todos nuestros sentidos. “Esta comprensión ya está dada en la palabra “sense,” que incluye sensación y significado, sentimiento y significado, en su espectro de referentes. Vannini et al (2011: 15) ponen bien este punto cuando escriben: “como sentimos, también tenemos sentido” (es decir, encontramos o atribuimos significado). Después de Stahl (2008), podríamos ir más allá y comenzar a pensar en “que significa”, como “sensing”. Esto liberaría a“, es decir, a” de la forma logocéntrica en que se entiende convencionalmente en la academia (es decir. significado como significación lingüística) y admitir más formas “corporales de conocer” en la definición estándar de la cognición, como un coro creciente de antropólogos ha defendido (Jackson 1989; Geurts 2002;Marzo y 2008).
5. Una de las ventajas de un enfoque basado en los sentidos (en lugar de basado en el lenguaje) es que se puede extender a través de los límites de las especies. Uno de los desarrollos recientes más emocionantes en el campo de la etnografía sensorial ha sido la aparición de “multi-especie etnografía” que utiliza los sentidos como base para explorar la vida animal, a veces en interacción con los seres humanos, a veces no (véase, por ejemplo, OaConnell 2007; Kirksey y Helmreich 2010). La vida sensorial de las plantas e incluso de las células también se ha convertido en el tema de la etnografía sensorial (ver Chamvitz 2012; Myers 2006; Myers y Dumit 2011).
6. También es de destacar en relación con la nueva museología sensorial el “ambiente performativo sensible” titulada Desplazar, diseñada por Chris Salter en colaboración con TeZ y el escritor actual, que se organizó en la Hexagram Black Box en la Universidad de Concordia para coincidir con la reunión de 2011 de la Asociación Americana de Antropología en Montreal. El desplazamiento prescindió de objetos y en su lugar sumergió al visitante en una sinfonía de sensaciones inspiradas en parte por el código sensorial de una sociedad amazónica. Descrito como “una especie de simulador de vuelo para antropólogos,” ofrecía un campo de entrenamiento en el que experimentar con los sentidos de una sola vez, desarticulándolos y rearticulándolos en combinaciones novedosas. También sugirió nuevas posibilidades interesantes para la colaboración entre artistas y antropólogos.
7. Simmel entretuvo algunos puntos de vista altamente estereotipados (y por lo tanto claramente no sociológicos) con respecto a la naturaleza de los sentidos y ciertas discapacidades. Por ejemplo, sostuvo que la actitud “social” del sujeto moderno tiende a ser “agitada”, como la de los sordos-mudos (“el que ve, sin escuchar”) en contraste con la “disposición pacífica y tranquila” de los ciegos (“el que escucha sin ver”). Esta formulación naturaliza indebidamente la sensoria de los ciegos y sordos (compare Barasch 2001 y Rée 1999 que ponen de manifiesto el grado en que tales construcciones están profundamente moldeadas por la historia y la cultura).
8. Según Sennett (1993), la expansión urbana dispersa a la población –, aumentando así la distancia interpersonal –, mientras que las diversas “tecnologías modernas de movimiento,” como automóviles, ascensores y cines, proporcione “libertad de resistencia” aislando cuerpos de su entorno y batiéndolos (sin esfuerzo) de un punto a otro. Esta “libertad de resistencia” aumenta la pasividad, disminuye la empatía y socava el compromiso significativo en la vida pública (el dominio de la alteridad) por el tacto opaco.
9. La invención de la cultura visual fue famosa por derrocar la división jerárquica entre “alto” y “bajo” (o cultura popular). Lo que no se reconoce tan a menudo es cómo ha contribuido a reproducir y afianzar aún más la división jerárquica de los sentidos. Por lo tanto, la razón principal de la popularidad de este subcampo (a saber, la visión siendo la primera entre los sentidos en Occidente) también fue la razón de su ceguera al carácter multisensorial de la mayoría de la experiencia humana (la visión es el sentido de modelo, dijo, podría representar todos los sentidos, con el resultado de que los “otros” sentidos fueron fácilmente ignorados o asimilados a un modelo visual). La proliferación de estudios de cultura visual ha sido desafiada por algunos. Por ejemplo, hay quienes cuestionan el alcance de la arquitectura con la cultura visual debido a cómo esto desvía la atención de las cualidades acústicas, táctiles, térmicas y otras cualidades sensoriales de los edificios (Palasmaa 1996; Blesser y Salter 2009).
10. Paradójicamente, en relación con la nota anterior, si no fuera por el giro pictórico, podría no haber habido un giro sensorial. El giro pictórico ocupó un papel principal, primero, cuestionando el privilegio del lenguaje (y la idea o modelo del lenguaje) en las humanidades y las ciencias sociales a través de la exposición de la creciente relevancia de la comunicación visual en la cultura contemporánea. Esto creó un espacio para explorar cómo no solo la visión sino todos los sentidos funcionan como sistemas significantes independientes de su representación en el lenguaje. Lo hizo, en segundo lugar, al llegar a figurar como un objetivo, en parte debido a su éxito como paradigma (como el giro lingüístico anterior). Así, como hemos visto, la aparición de nuevas subdisciplinas, como la antropología de los sentidos, y otros subcampos, como la cultura auditiva, fue motivado en parte por una “critica” o “rechazo de visión.”
11. Así, por ejemplo, hay un orden culturalmente determinado a la secuencia en la que los sentidos “combinan” o “colapsan” en el curso de la peregrinación que los devotos del Señor Ayyappan hacen al santuario en su honor en el sur de la India. (El objetivo de la peregrinación es que el adepto logre la unión con la deidad). Como relata Valentine Daniel, primero va la audición, luego el olfato, luego la vista, luego “el órgano sensorial la boca” (sabor y posiblemente habla), y finalmente, todos estos órganos que tienen “combinado” en el sentido del tacto (que en sí mismo no siente nada más que dolor en este último punto de la caminata), ese sentido también “desaparece,” junto con cualquier sentido de sí mismo (Daniel 1984: 270-76).
REFERENCIAS
Ackerman, D. (1991) A Natural History of the Senses, New York: Random House
Alpers, S. (1983) The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago: University of Chicago Press.
Ankersmit, F. (2005) Sublime Historical Experience, Stanford, CA: Stanford University Press.
Amato, J. (2001) Dust: A History of the Small and the Invisible, Berkeley, CA: University of California Press
Barasch, M. (2001) Blindness: The History of a Mental Image in Western Thought, London: Routledge.
Baxandall, M. (1972) Painting and Experience in 15th Century Italy. Oxford: Oxford University Press
Bendix, R. and Brenneis (eds) (2005) The Senses, Etnofoor 18(1) special issue
Berger, J. (1972) Ways of Seeing, London: BBC.
Blackman, L. (2012), Immaterial Bodies: Affect, Embodiment, Mediation, London: Sage
Blesser, B. and Salter, L.-R. (2009) Spaces Speak: Are you Listening? Experiencing Aural Architecture, Cambridge, MA: The MIT Press.
Bourdieu, P. ([1979] 1986) Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bull, M. and Back, L. (eds) (1993) The Auditory Culture Reader. Oxford: Berg
Bull, M., Gilroy, P., Howes, D., and Kahn, D. (2006) “Introducing sensory studies”, The Senses and Society 1(1); 5-7
Burnett, C., Fend, M. and Gouk, P. (eds) The Second Sense: Studies in Hearing and Musical Judgment from Antiquity to the Seventeenth Century, London: Warburg Institute
Bynum, W.F. and Porter, R. (eds) (1993) Medicine and the Five Senses, Cambridge: Cambridge University Press.
Carpenter, E. (1973) Eskimo Realities. Toronto: Holt, Rinehart and Winston.
Chamovitz, D. (2012) What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses, New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux.
Classen, C. (1990). “Sweet colors, fragrant songs: sensory models of the Andes and the Amazon,” American Ethnologist 17(4)
Classen, C. (1993a) Inca Cosmology and the Human Body. Salt Lake City: University of Utah Press.
Classen, C. (1993b) Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures, London: Routledge.
Classen, C. (1997) “Foundations for an anthropology of the senses”, International Social Science Journal 153: 401-12
Classen, C. (1998) The Color of Angels: Cosmology, Gender and the Aesthetic Imagination, London: Routledge.
Classen, C. (2001) “The senses”, in P. Stearns (ed.), Encyclopedia of European Social History, vol. IV, New York: Charles Scribner’s Sons.
Classen, C. (ed.) (2005) The Book of Touch, Oxford: Berg
Classen, C. (2012) The Deepest Sense: A Cultural History of Touch, Champaign: University of Illinois Press.
Classen, C. (ed.) (forthcoming) A Cultural History of the Senses in the Age of Empire, 1800-1920, London: Bloomsbury
Classen, C. Howes, D. and Synnott, A. (1994) Aroma: The Cultural History of Smell, London: Routledge.
Clifford, J. and Marcus, G. (eds) (1986) Writing Culture: The Politics and Poetics of
Ethnography, Berkeley, CA: University of California Press
Corbin, A. ([1982] 1986) The Foul and the Fragrant: Odor and the French Social Imagination, trans. M.L. Kochan, R. Porter, C. Prendergast, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Corbin, A. ([1990] 2005) “Charting the cultural history of the senses”, in D. Howes (ed.) Empire of the Senses, Oxford: Berg.
Corbin, A. ([1994] 1998) Village Bells: Sound and Meaning in the 19th-century French Countryside, New York: Columbia University Press.
Corbin, A, and Heuré, G. (2000) Alain Corbin. Historien du sensible. Entretiens avec Gilles Heuré. Paris : Editions la Découverte.
Cosgrove, D. ([1984] 1998) Social Formation and Symbolic Landscape, Wisconsin University Press.
Crang, M. (1999) “Knowing, tourism and practices of vision”, in D. Crouch (ed.) Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge, London: Routledge.
Csordas, T. (1990) “Embodiment as a paradigm for anthropology”, Ethos, 18: 5-5-47
Csordas, T. (ed.) (1994) Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge: Cambridge University Pres.
Curtis, N. (ed.) (2010) The Pictorial Turn, London: Routledge
Daniel, V. (1984) Fluid Signs: Being a Person the Tamil Way, Berkeley: University of California Press.
Degen, M. (2008) Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester, London: Routledge
Degen, M. (2012a) “The everyday city of the senses” in R. Paddison & E. McCann (eds.) Cities and Social Change, London: Sage.
Degen, M. and Rose, G. (2012b) “Experiencing designed urban environments: the senses, walking and perceptual memory”, Urban Studies (online April 2012).
Desjarlais, R. (1992) Body and Emotion, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Desjarlais, R. (2003) Sensory Biographies. Berkeley: University of California Press.
Douglas, M. (1982) In the Active Voice, London: Routledge.
Downey, G. (2005) Learning Capoeira, Oxford: Oxford University Press.
Drobnick, J. (ed.) (2006) The Smell Culture Reader. Oxford: Berg
Dudley, S. (ed.) (2009) Museum Materialities: Objects, Engagements, Interpretations. London: Routledge.
Dudley, S. (ed.) (2012) Museum Objects: Experiencing the Properties of Things, London: Routledge
Eck, D. (1998) Darsan: Seeing the Divine Image in India, 3rd ed. New York: Columbia University Press.
Edwards, E. and Bhaumik, K. (2008) Visual Sense: A Cultural Reader, Oxford: Berg
Edwards, E., Gosden, C. and Phillips, R. (ed.) (2006) Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture, Oxford: Berg.
Edensor, T. (2002) Tourists at the Taj: Performance and Meaning at a Symbolic Site. London: Routledge.
Edensor, T. (ed.) (2010) Geographies of Rhythm, Farnham, Surrey: Ashgate.
Elberfeld, R. (2003). “Sensory dimensions in intercultural perspective and the problem of modern media and technology”, in P. Hershock, M. Stepaniants and R. Ames (eds.) Technology and Cultural Values. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Evans, J. and Hall, S. (eds) (1999) Visual Culture: The Reader, London: Sage
Febvre, L. ([1942] 1982) The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of Rabelais, trans. B. Gottlieb, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Feld, S. ([1982] 1990) Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression, 2nd edition, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Findlay, V. (2002) Colour: Travels through the Paintbox, London: Hodder and Stoughton
Fine, G.A. (1996) Kitchens: The Culture of Restaurant Work, Berkeley: University of California Press.
Fine, G.A. (1998) Morel Tales: The Culture of Mushrooming, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Finnegan, R. (2002) Communicating: The Multiple Modes of Human Interconnection. London: Routledge.
Gabbacia, D.R. (2000)We Are What We Eat: Ethnic Food and the Making of Americans, Cambridge, MA: Harvard University Press
Geurts, K.L. (2002) Culture and the Senses: Bodily Ways of Knowing in an African Community., Berkeley, CA: University of California Press.
Goodwin, C. (1994) “Professional vision”, American Anthropologist 96(3)
Grasseni, C. (ed.) (2007) Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards, Oxford: Berghahn Books
Grimshaw, A. (2001) The Ethnographer’s Eye: Ways of Seeing in Modern Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.
Grimshaw, A. (2007) “Reconfiguring the ground: art and the visualization of anthropology”, in M. Westermann (ed.) Anthropologies of Art, Williamstown, MA: Sterling and Francine Clark Art Institute
Hahn, T. (2007) Sensational Knowledge: Embodying Culture Through Japanese Dance, Wesleyan University Press.
Henshaw, V. (2013) Urban Smellscapes: Understanding and Designing Urban Smell Environments, New York: Routledge
Heywood. I. and Sandywell, B. (eds.) The Handbook of Visual Culture, Oxford: Berg.
Herzfeld, M. (2000) Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society, Oxford: Blackwell.
Highmore, B. (2011) Ordinary Lives: Studies in the Everyday, London: Routledge.
Hinton, D. Howes, D. and Kirmayer, L. (2008) Medical Anthropology of Sensations, Transcultural Psychiatry 45(2) special issue.
Hockey, J. (2006) “Sensing the run: distance running and the senses,” The Senses and Society 1: 183-202
Hoffer, P.C. (2005) Sensory Worlds in Early America, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Holtzman, J. Uncertain Tastes: Memory, Ambivalence and the Politics of Eating in Samburu, Northern Kenya. Berkeley: University of California Press.
Howes, D. (ed.) (1991) The Varieties of Sensory Experience. Toronto: University of Toronto Press.
Howes, D. (2003). Sensual Relations: engaging the senses in culture and social theory. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Howes, D., (ed.) (2005). Empire of the Senses: the sensual culture reader. Oxford: Berg.
Howes, D. (ed.) (2009). The Sixth Sense Reader. Oxford: Berg.
Howes, D. (2006) “Charting the sensorial revolution”, The Senses and Society, 1(1): 113-28
Howes (2008) “Can these dry bones live? An anthropological approach to the history of the senses”, Journal of American History, 95(2): 442-51
Howes, D. (2012) “Re-visualizing anthropology through the lens of the Ethnographer’s Eye”, in I. Heywood and B. Sandywell (eds.) The Handbook of Visual Culture, Oxford: Berg.
Howes, D. (ed) (forthcoming) A Cultural History of the Senses in the Modern Age, 1920-2000, London: Bloomsbury
Howes, D. and Classen, C. (1991) “Sounding sensory profiles” in D. Howes (ed.) The Varieties of Sensory Experience. Toronto: University of Toronto Press.
Howes, D. and Classen, C. (2013) Ways of sensing: Understanding the senses in society. London: Routledge.
Hsu, E. (2008) The Senses and the Social, Ethnos 73(4) special issue
Huizinga, J. ([1919] 1996) The Autumn of the Middle Ages, trans. R. Payton and U. Mammitzsch, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Ihde, D. ([1976] 2007) Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, 2nd edition, New York: SUNY Press
Ingold, T. (2000) The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London: Routledge,
Ingold, T and Howes, D. (2011) “Worlds of sense and sensing the world”, Social Anthropology 19(3): 313-31.
Jackson, M. ([1983] 1989) Paths toward a Clearing: Radical Empiricism and Ethnographic Inquiry, Bloomington, IN: Indiana University Press.
Jackson, P. (2004) Inside Clubbing: Sensual Experiments in the Art of Being Human, Oxford: Berg
Jay, M. (1993) Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Contemporary French Thought, Berkeley, CA: University of California Press.
Jay, M. (2012) “In the realm of the senses: an introduction”, The American Historical Review 116(2)
Jütte, R. (2005) A History of the Senses: From Antiquity to Cyberspace, Cambridge: Polity Press.
Kahn, D. (1999) Noise Water Meat: A History of Sound in the Arts, Cambridge, MA: The MIT Press.
Kahn D. (2002) “Digits on the historical pulse”, PulseField ,cara.gsu.edu/pulsefield/kahn_essay.html – accessed 15 January 2013
Kalekin-Fishman, D. and Low, K. (2010) Everyday Life in Asia: Social Perspectives on the Senses, Farnham: Ashgate.
Kivy, P. (2003) The Seventh Sense: Frances Hutcheson and Eighteenth Century British Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.
Kocur, Z. (2011) Global Visual Cultures: An Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell.
Korsmeyer, C. (1999) Making Sense of Taste: Food and Philosophy, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Korsmeyer, C. (ed.) (2005) The Taste Culture Reader: Experiencing Food and Drink, Oxford: Berg.
Kurlansky, M. ([2002] 2010) Salt: A World History, New York: Bloomsbury
Lende, Daniel H and Downey, G. (eds.) (2012). The Encultured Brain: An Introduction to Neuroanthropology. Cambridge, MA: The MIT Press.
Lévi-Strauss C. ([1962] 1966) The Savage Mind, Chicago: University of Chicago Press
Lévi-Strauss C ([1964] 1970) The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology, vol. 1, trans. J. and D. Weightman, New York: Harper and Row.
Law. L. (2005) “Home cooking: Filipino women and geographies of the senses in Hong Kong”, in D. Howes (ed.) Empire of the Senses. Oxford: Berg.
MacDougall, D. 2005. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses, Princeton, NJ: Princeton University Press
McHugh, James (2012) Sandalwood and Carrion: Smell in Indian Religion and Culture, Oxford: Oxford University Press.
Macpherson, F. (2010) The Senses: Classic and Contemporary Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Maillet, A. (2004) The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art, Cambridge, MA: The MIT Press
Marchand, T. (2008) “Muscles, morals and mind: craft apprenticeship and the formation of person,” British Journal of Educational Studies 56(3): 245-71
Mazzio, C. (2005) “The senses divided: organs, objects and media inEarly Modern England”, in D. Howes (ed.) Empire of the Senses, Oxford Berg.
Mead, M. and Métraux, R. (eds) (1957) The Study of Culture at a Distance, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Merleau-Ponty, M. (1962) The Phenomenology of Perception. London: Routledge and Kegan Paul.
Miller, W.I. (1997) The Anatomy of Disgust, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Mintz, S. (1985) Sweetnes and Power: The Place of Sugar in Modern History. Harmondsworth: Penguin
Mitchell, W.J.T. ([1992] 1994) “The pictorial turn” in Picture Theory, Chicago: University of Chicago Press.
Morgan, D. (2007) The Lure of Images: A History of Religion and Visual Media in America, Berkeley, CA: University of California Press.
Myers, N. (2006) “Animating mechanism: animation and the propagation of affect in the lively arts of protein modelling”, Science Studies 19(2): 6-30.
Myers, N. and Dumit, J. (2011) “Haptic creativity and the mid-embodiments of experimental life,” in F. Mascia-Lees (ed.), A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment, Oxford: Wiley-Blackwell.
Newhauser, R. (ed.)(forthcoming) A Cultural History of the Senses in the Middle Ages, 1000-1400, London: Bloomsbury.
O’Connell, C. (2007) The Elephant’s Secret Sense: The Hidden Life of the Wild Herds of Africa, Chicago: University of Chicago Press.
Off, C. (2006) Bitter Sweet: Investigating the Dark Side of the World’s Most Seductive Sweet. Toronto: Random House.
Ong, W.J. “The shifting sensorium,” in D. Howes (ed.) Empire of the Senses, Oxford: Berg.
Palasmaa, J. (1996) The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, London: Academy Editions
Parr, J. (2010) Sensing Changes: Technologies, Environments, and the Everyday, 1953-2003, Vancouver: University of British Columbia Press.
Paterson, M. (2009) “Haptic geographies: ethnography, haptic knowledges and sensuous dispositions”, Progress in Human Geography, 33(6): 766-88
Pinch, T. and Bijsterveld, K. (2012) “New keys to the world of sound” in T. Pinch and K. Bijsterveld (eds.) The Oxford Handbook of Sound Studies, Oxford: Oxford University Press.
Pink, S. (2004) Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life. Oxford: Berg.
Pink, S. 2006. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. London: Taylor and Francis.
Pink, S. (2009) Doing Sensory Ethnography, London: Sage
Pink, S. and Howes, D. “The future of sensory anthropology/the anthropology of the senses”, Social Anthropology 18(1)
Pleij, H. (2004) Colors Demonic and Divine: Shades of Meaning in the Middle Ages and After, New York: Columbia University Press.
Pocock, D. (1993) “The senses in focus”, Area 25(1): 11-16
Porter, R. (2003) Flesh in the Age of Reason, New York: W.W. Norton and Co.
Porteous, J.D. (1990) Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor, Toronto: University of Toronto Press.
Promey, S. (2006) “Taste cultures and the visual practice of Liberal Protestantism, 1940-1965,” in L, Maffly-Kipp, L. Schmidt and M. Vakeri (eds) Practicing Protestants: Histories of the Christian Life in America, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Rancière, J. (2004) The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible, London: Continuum.
Rée, J. (1999) I See a Voice: A Philosophical History of Language, Deafness and the Senses, London: Flamingo
Rhys-Taylor, A. (2010) “Coming to our Senses: A Multi-sensory Ethnography of Class and Multiculture in East London”, unpublished thesis, University of Lond / Goldsmiths Research On-line: eprints.gold.ac.uk/3226/1/SOC_thesis_Rhys-Taylor_2011.pdf – accessed 15 January 2013.
Rivlin, R. and Gravelle, K. (1985) Deciphering the Senses: The Expanding World of Human Perception, New York: Simon and Schuster.
Robben, and Slukka (eds )(2007) Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader, Oxford: Blackwell Publishing.
Rodaway, P. (1994) Sensuous Geographies: Body, Sense, and Place, London: Routledge.
Roeder, G.H. (1994) “Coming to Our Senses”, Journal of American History 81: 1112-1122.
Roodenburg, H. (ed) (forthcoming) A Cultural History of the Senses in the Renaissance, 1400-1650, London: Bloomsbury.
Roseman, M. (1993) Healing Sounds from the Malaysian Rainforest, Berkeley: University of California Press.
Romberg, R. (2009) Healing Dramas: Divination and Magic in Modern Puerto Rico, Austin: University of Texas Press.
Schafer, R.M. (1977) The Tunming of the World. Toronto: McClelland and Stewart.
Schivelbusch, W. (1988) Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century, Berkeley: University of California Press.
Schivelbusch, W. (1992) Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants, New York” Pantheon.
Schmidt, L. (2000) Hearing Things: Religion, Illusion and the American Enlightenment, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schneider, A. and Wright, C. (eds.) (2010) Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice, Oxford: Berg.
Schwartz, H. (2011) Making Noise: From Babel to the Big Bang and Beyond, Cambridge, MA: The MIT Press
Sennett, R. (1994) Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, New York: W.W. Norton
Seremetakis, C.N. (ed.) (1994) The Senses Still: Memory and Perception as Material Culture in Modernity, Boulder, CO: Westview.
Simmel, G. ([1903] 1976) The Sociology of Georg Simmel, New York: Free Press.
Simmel, G. ([1921] 1997) Simmel on Culture: Selected Writings, D. Frisby and M. Featherstone (eds.), London: Sage
Smith, B.R. (2004) ”How sound is sound history?” in M.M. Smith (ed.) Hearing History: A Reader, Athens: University of Georgia Press.
Smith, B.R. (1999) The Acoustic World of Early Modern England, Chicago: University of Chicago Press.
Smith, M.M. (2001) Listening to Nineteenth Century America, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Smith, M.M. (ed.) (2004) Hearing History: A Reader, Athens: University of Georgia Press.
Smith, M.M. (2006) How Race Is Made: Slavery, Segregation and the Senses, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Smith, M.M. (2007a) “Producing sense, consuming sense, making sense: perils and prospects for sensory history”, Journal of Social History 40: 841-58.
Smith, M.M. (2007b) Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting and Touching History, Berkeley: University of California Press.
Smith, Marquard (ed.) (2008) Visual Culture Studies: Interviews with Key Thinkers, London: Sage.
Spencer, D. (2012) Ultimate Fighting and Embodiment, London: Routledge.
Stahl, A.B. (2008) “Colonial entanglements and the practices of taste: an alternative to logocentric approaches”, American Anthropologist 104(3): 827-45
Stewart, K. (2007) Ordinary Affects, Durham, NC: Duke University Press
Stoller, P. ([1984] 1989) The Taste of Ethnographic Things: The Senses in Anthropology, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Stoller, P. (1997) Sensuous Scholarship, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Sutton, D. (2001) Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory. Oxford: Berg
Sutton, D. (2010) “Food and the senses”, Annual Reviews of Anthropology 39(1) 209-233
Synnott, A. (1993) The Body Social. London: Routledge
Sturken and Cartwright (2009) Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press.
Taussig, M. (1993) Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses, London: Routledge
Taylor, L. (1994) Visualizing Theory, London: Routledge.
Taylor, F. and Lauriault, T. (2013) Developments in the Theory and Practice of Cybercartography: Applications and Indigenous Mapping, Amsterdam Elsevier
Teffer, N. (2010) “Sounding out vision: entwining the senses”, The Senses and Society 5(2): 173-88.
Thompson, E. (2002) The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933, Cambridge: MIT Press.
Throop, J. (2010) Suffering and Sentiment: Exploring the Vicissitudes of Experience and Pain in Yap, Berkeley: University of California Press.
Toner, J.P (ed.) (forthcoming) A Cultural History of the Senses in Antiquity, 500 BC-1000 AD, London: Bloomsbury
Trnka, S. Dureau, C. and Park, J. (eds) (2013) Senses and Citizenships: Embodying Political Life. London: Routledge.
Tuan, Y.-F. (1972) Topophilia: A Study of Environmental Perception, New York: Columbia University Press.
Tuan, Y.-F. (1977) Space and Place, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Tuan, Y.-F. (1995) Passing Strange and Wonderful: Aesthetics, Nature and Culture, Tokyo and New York: Kodansha International
Urry, J.(2011) “ City life and the senses”, in G. Bridge and S. Watson (eds.) The New Blackwell Companion to the City, Oxford: Blackwell
Van Campen, C. (2007) The Hidden Sense: Synesthesia in Art and Science, Cambridge, MA: The MIT Press
Vannini, D. , Waskul, D. and Gottschalk, S. (2012) The Senses in Self, Society and Culture: A Sociology of the Senses, London: Routledge.
Vila, A. (ed.) (forthcoming) A Cultural History of the Senses in the Age of Enlightenment, ,
1650-1800, London: Bloomsbury
Vinge, L. (1975) The Five Senses: Studies in a Literary Tradition, Lund: The Royal Society of the Humanities at Lund
Wade, N. (2009) “The search for the sixth sense” in D. Howes (ed.) The Sixth Sense Reader. Oxford: Berg.
Watson, L. (1999) Jacobson’s Organ and the Remarkable Nature of Smell, Harmondsworth: Penguin.
Wittgenstein, L. (1922) Tractatus Logico-Philosophicus. London: Routledge and Kegan Paul.
Zardini, M. (ed.) (2005) Sense of the City: An Alternate Approach to Urbanism, Montreal: Canadian Centre for Architecture
Hablemos
padreangelcarreno@angheluz.icu
WhatsApp +57 315 389 84 09